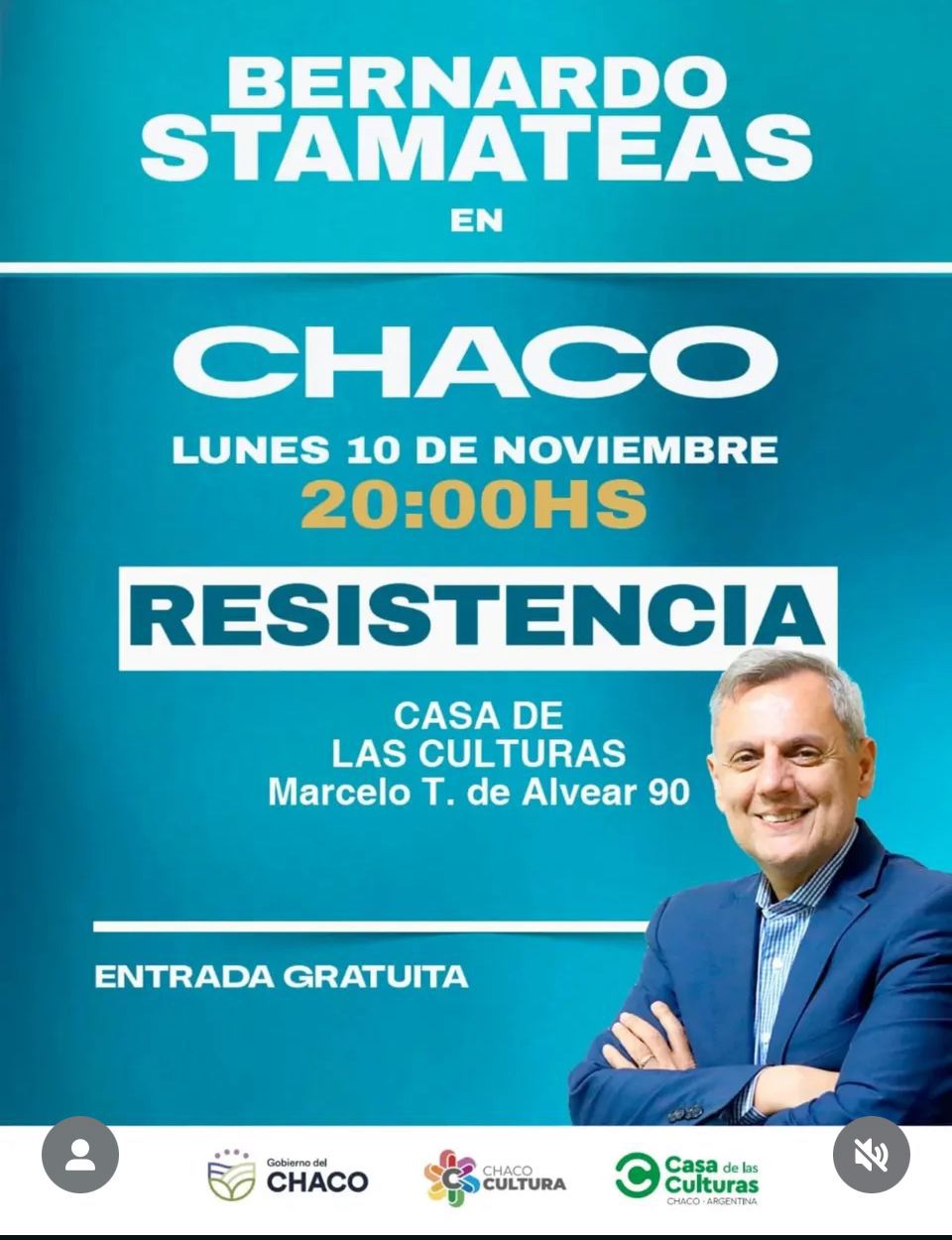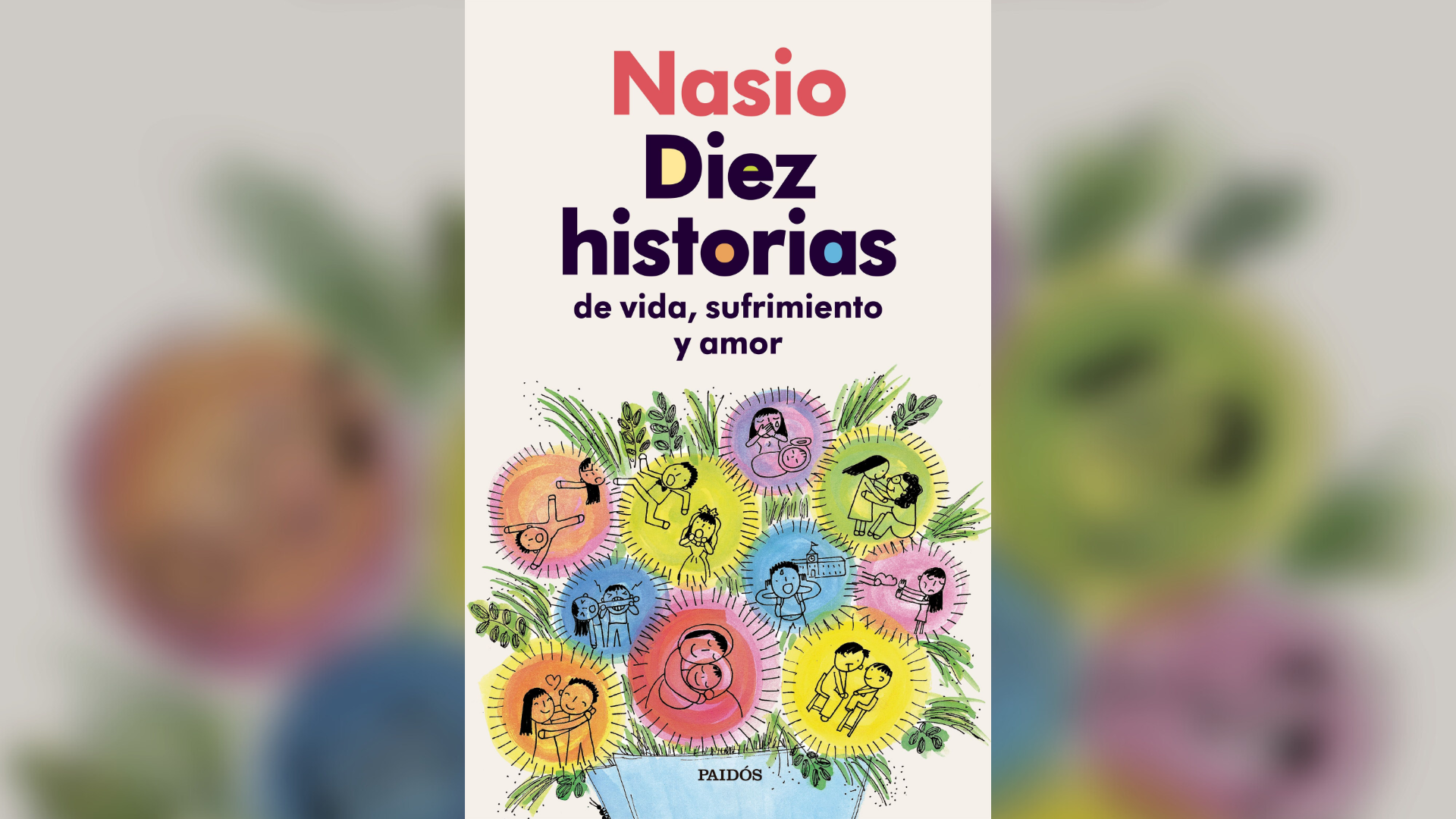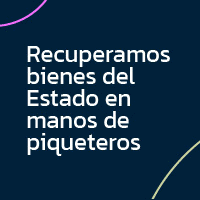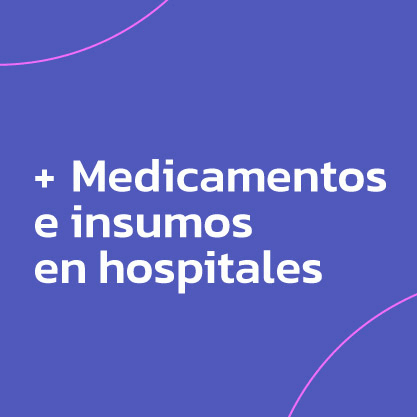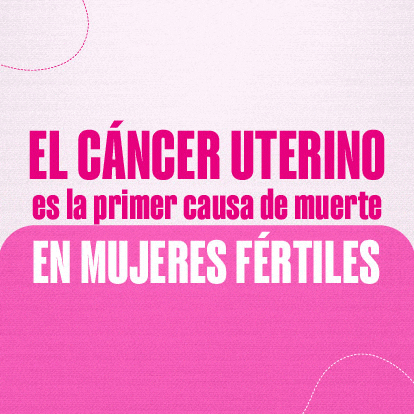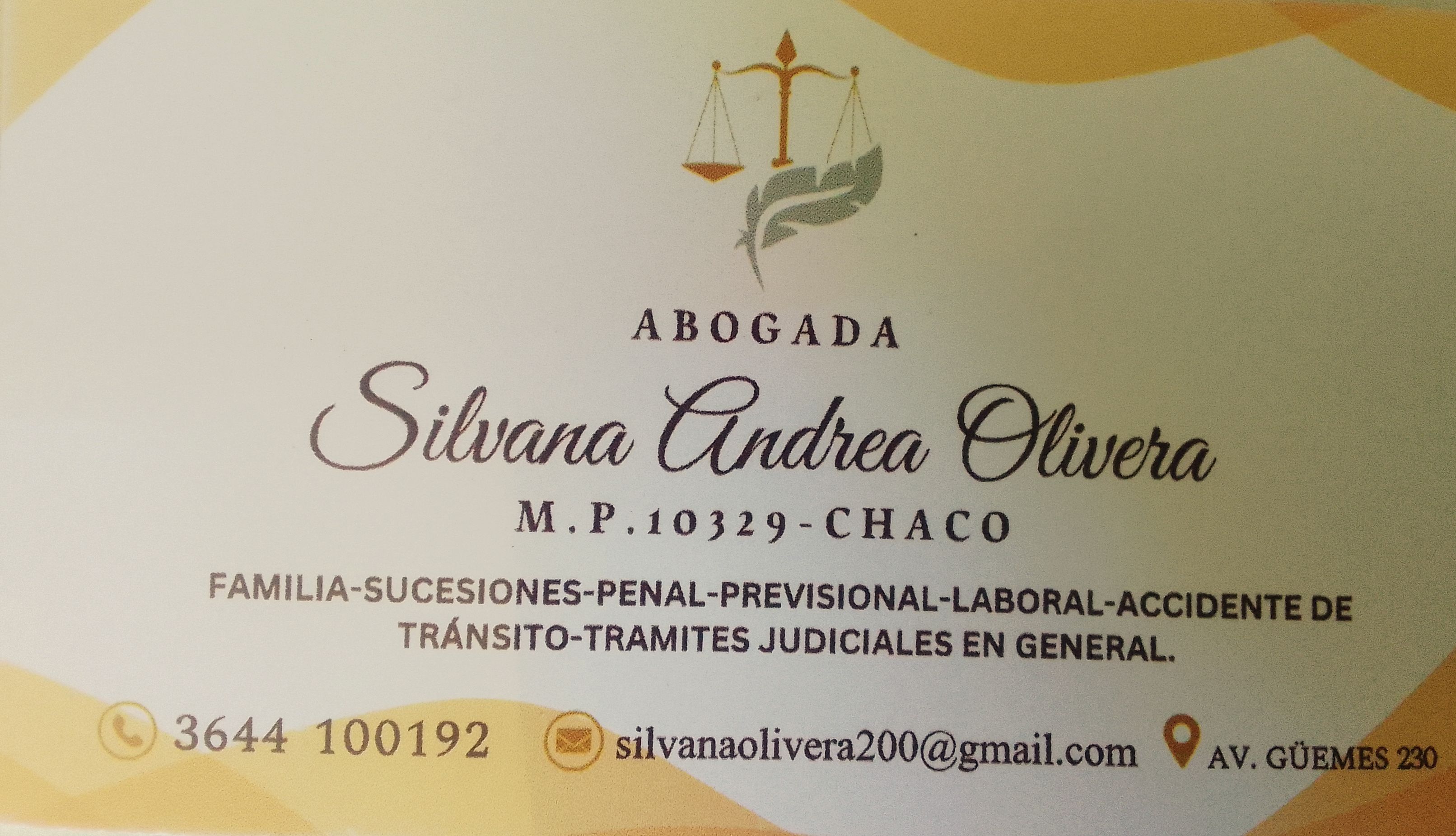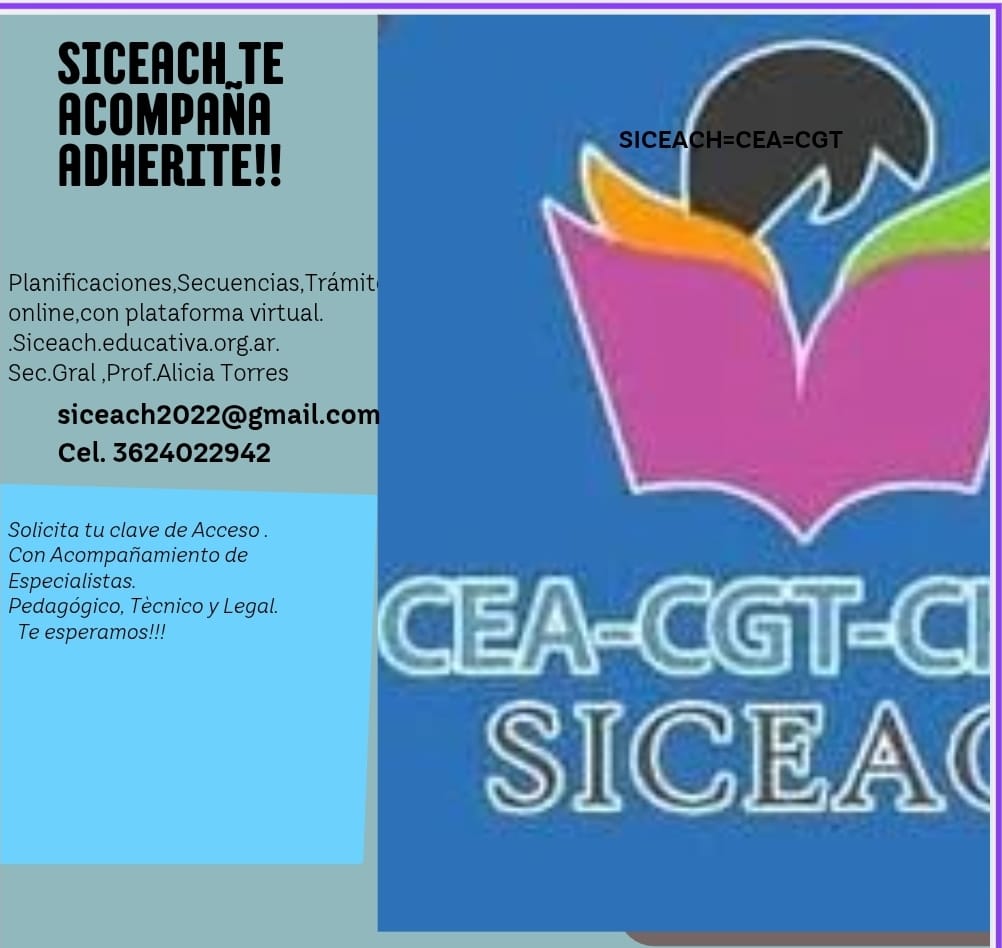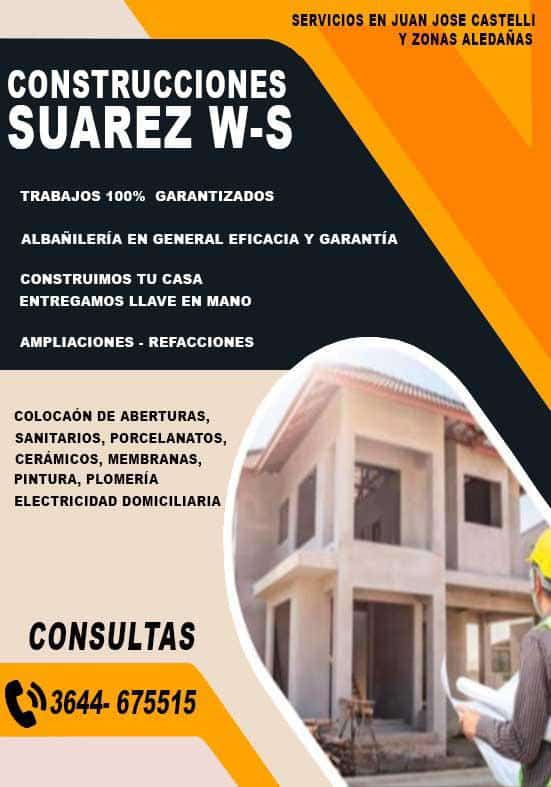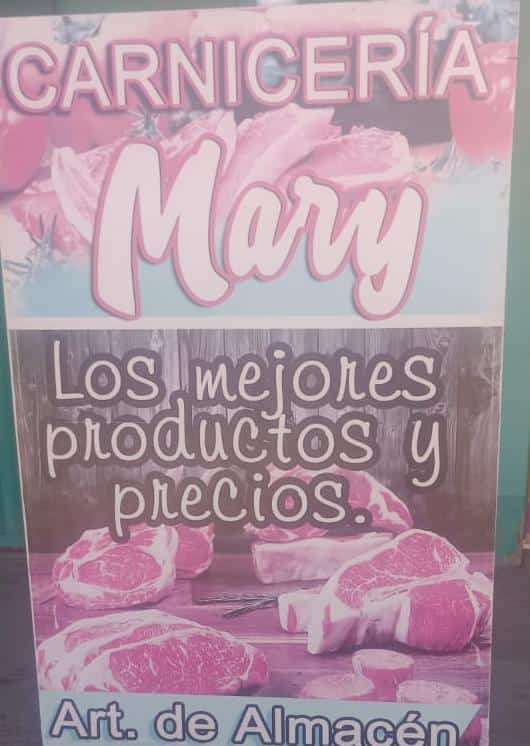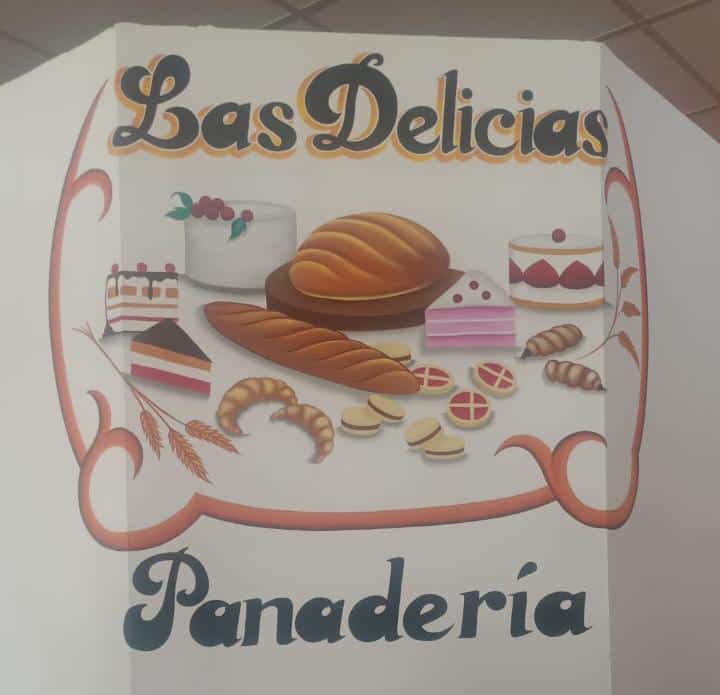CULTURA
1 de marzo de 2025
Eduardo Sacheri: “Malvinas y la Selección son los únicos temas de acuerdo identitario argentino”
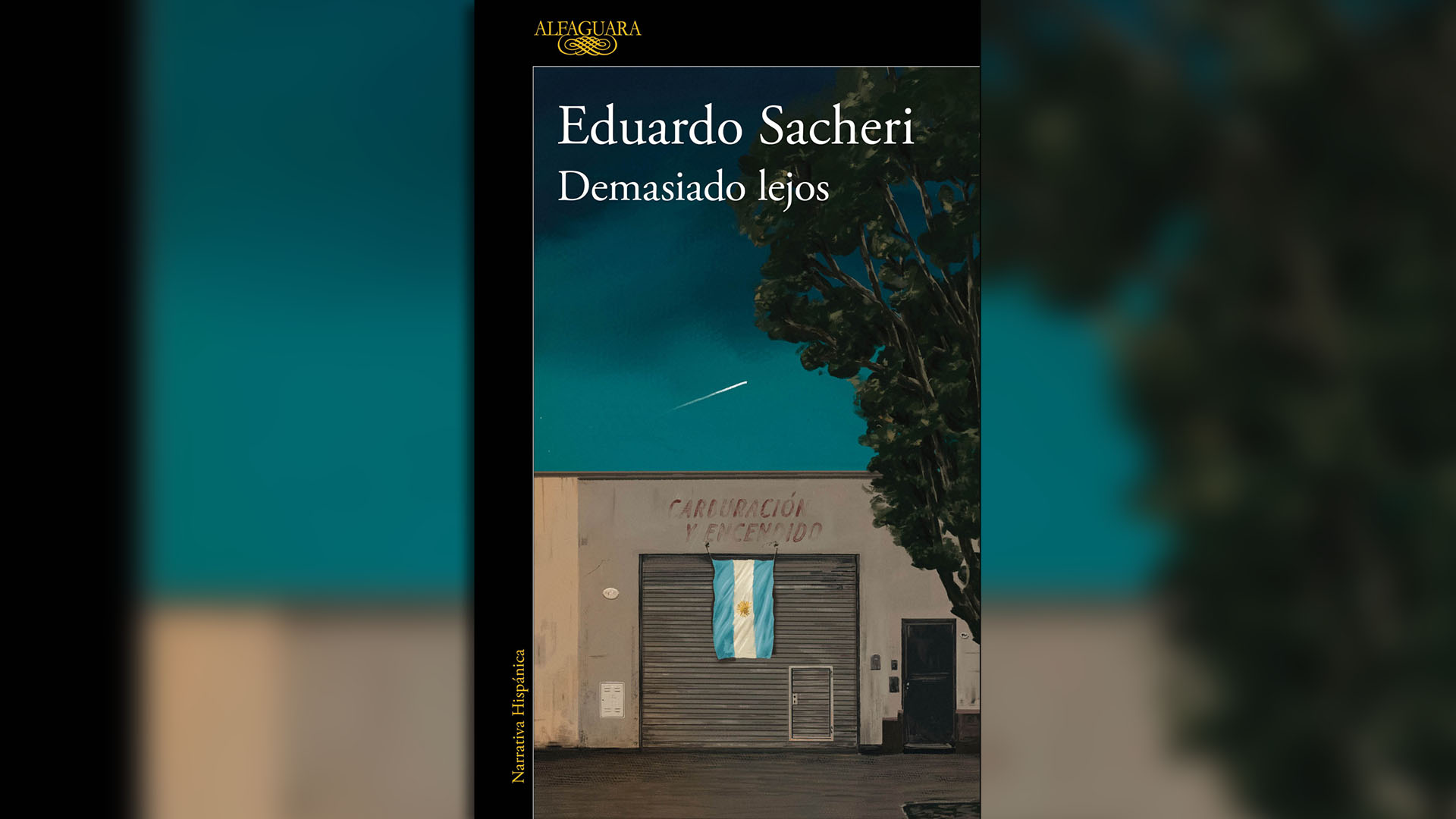
El escritor que acaba de publicar “Demasiado lejos”, una novela con historias de la guerra, reflexiona sobre el impacto de aquel episodio y la forma en que la literatura interpela la memoria colectiva
―En el libro elegiste narrar la guerra desde la distancia, con distintas historias que transcurren en Buenos Aires, sin centrarte en la experiencia directa de los combatientes. ¿Cómo tomaste esa decisión?
―En realidad, mi plan original era narrarlo todo, es decir, narrarnos a nosotros. Cuando digo nosotros, me refiero a los que estábamos, por ejemplo, en Buenos Aires. Yo tenía 14 años y vivía en Castelar, por lo que tengo un recuerdo muy vívido de esos tiempos. Pero también quería abarcar la experiencia de algunos que hubieran ido, siempre pensando en personajes chiquitos, como me gustan a mí: el mozo de Casa de Gobierno, unos tipos que se juntan en un bar a la vuelta, una chica que trabaja en Cancillería, pero que tiene un puesto absolutamente menor, las familias de un par de combatientes y esos combatientes con su experiencia en las islas. Empecé a escribir la novela entera, pero cuando los combatientes se iban a Malvinas, sentí que no podía manejar las dos realidades porque eran dos mundos distintos. Era como si unos vivieran en la Tierra y otros en Saturno. Los mismos días, el mismo otoño desquiciado.―¿Entonces?―¿Los argentinos tenemos a las Malvinas demasiado lejos?
―Recién mencionaste que tenías 14 años cuando comenzó la guerra de Malvinas y que guardás un recuerdo muy vívido de esos días. ¿Qué es lo que más recordas? ¿Qué es lo primero que te vino a la mente al empezar a escribir la novela?
―Recuerdo que había una euforia extraordinaria y masiva. ¿Viste que no es frecuente que un tema abarque la totalidad de la agenda de una sociedad? Pasa en los mundiales. En los mundiales de fútbol te encontrás con un desconocido y ambos saben que están pensando en el partido que ya pasó y en el que viene. Aunque suene sacrílego, la guerra de Malvinas se vivió del mismo modo. Y cuando te digo que se vivió del mismo modo, ya estaba la experiencia previa del Mundial ‘78, también en contexto de dictadura y con todo lo que pasaba detrás. Con Malvinas volvió a suceder lo mismo.―Fueron poco más de dos meses con altibajos emocionales impresionantes, pero con partidos consensuados. Por supuesto que habría gente que no participaba de ese gran consenso, pero era una minoría. La enorme mayoría iba por la euforia de la recuperación, la preocupación diplomática de los días siguientes, la inminencia de la llegada de la flota británica y, de repente, la guerra. También estaba el asombro. La sociedad argentina fue dando esos pasos con total naturalidad. Es decir, si el 15 de abril estabas atenta a una votación en la ONU, el 15 de mayo estabas atenta a bombardeos y misiones aéreas contra la flota británica y el 3 de junio, a los combates terrestres. Y somos la misma gente.
“Me llama mucho la atención ese silencio posterior a la guerra. Yo no tuve nada que ver. En realidad, nadie dice: “Yo me subí a esa moto”. De entusiasmarse, de creérsela y de ovacionar a Galtieri en la Plaza de Mayo. Nadie te lo dice, pero la manera de no admitir que estuvieron ahí es no decir nada. Es un silencio enorme y muy mal trabajado. Me parece que la literatura está para meter el dedo en esos silencios”, agrega.―El libro abarca esos meses cronológicamente. No comienza el 2 de abril, sino el 30 de marzo, porque ese día hubo una enorme movilización en Plaza de Mayo contra el Gobierno militar. Acompaña el paso de abril, mayo y junio de 1982, mostrando cómo fue cambiando el espíritu colectivo: la euforia de abril, la inquietud de mayo, cuando empiezan a caer realmente las bombas en las islas, y la desolación final en junio, con la derrota, el regreso de los sobrevivientes y el despertar. Un despertar horrible: “Uy, ¿dónde estuvimos esos tres meses? ¿Qué hicimos, qué pensamos, qué creímos, qué apoyamos, qué toleramos, qué festejamos?”
―En la novela hay una construcción de un ustedes y un nosotros, algo funcional tanto para la guerra como para el patriotismo. ¿Cómo trabajaste esa oposición en la historia?―Decías que en torno a la guerra de Malvinas hay mucho silencio. ¿Cómo ves hoy la situación este tema en la actualidad?
―¿Encontrás más referencias?
―¿Por qué creés que ese núcleo, esa condensación, es tan fuerte en la identidad nacional? El cantito de la cancha suena en cualquier rincón del país, la frase “Las Malvinas son argentinas” está presente en rutas, escuelas y símbolos.
―Hablábamos de los pibes de Malvinas y hay una de las historias que es de esta familia que su hijo va a la guerra teniendo un tío militar. ¿Cómo fue construir el personaje de la madre con el dolor encarnado hasta la última línea?
―Los personajes jóvenes, como Magaly y Sandra, muestran los sentimientos de la juventud en ese momento, la incertidumbre y el impacto de la guerra. También aparece la prohibición de la música en inglés, los dilemas, la traición entre de escuchar Queen o Sui Generis. ¿Cómo impactó esto en la juventud?
―En tus novelas La pregunta de sus ojos, Nosotros dos en la tormenta y Demasiado lejos hay un recorrido por una etapa turbulenta de Argentina, los 70 y 80, el inicio de la dictadura y su fin. ¿Por qué hay tanto interés en leer y en escribir sobre esto?